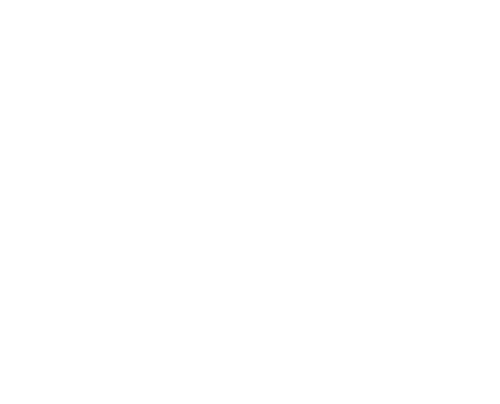Por Eduardo Mackenzie
9 de diciembre de 2022
El nuevo jefe de Estado colombiano Gustavo Petro recibió ayer jueves un baldado de agua fría de parte de la Comisión Interamericana de Derechos del Hombre (CIDH). Ese organismo de la OEA, a pesar de su trayectoria militante e izquierdista, no ha querido responder positivamente al pedido de Petro de “expedir medidas cautelares en favor” del expresidente peruano Pedro Castillo.
Durante ese jueves Petro había difundido cuatro angustiados mensajes por Twitter donde se queja de la suerte que está corriendo el destituido y arrestado Pedro Castillo.
En efecto, a las 4:16 PM del 8 de diciembre, Gustavo Petro afirmó que el presidente Castillo había sido “arrinconado” por la oposición. A las 4:36 PM, Petro reiteró que la destitución de la víspera era un “irrespeto a las decisiones populares en las urnas”. En otro texto enviado a la misma hora Petro llegó al colmo de calificar la decisión del Congreso peruano como un “juicio sin delito”. Finalmente, a las 6:50 PM Petro pidió a la CIDH que expidiera “medidas cautelares en favor” del ex mandatario peruano.
En lugar de respaldar a Castillo, la CIDH admitió que ella no se opondría a esa destitución: “La Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho.”
Tras ser legalmente depuesto, Castillo fue llevado al penal de Barbadillo, en Lima, y acusado de rebelión y concierto para delinquir. Lo que se suma de hecho a las otras seis investigaciones en curso que existen contra él por corrupción y tráfico de influencias, delitos por los que también son acusados algunos de sus colaboradores políticos inmediatos y varios miembros de su familia.
Para vergüenza de Colombia, Petro fue uno de los dos jefes de Estado latinoamericano que protestaron por esa oportuna destitución. El mexicano Manuel López Obrador, Gustavo Petro y el número dos venezolano, Diosdado Cabello, no pudieron ocultar su furia ante tal descalabro de sus planes continentales.
Los tres se creen en la obligación de reinstalar en el poder a Pedro Castillo. El primer paso para ello es que la CIDH intervenga a favor del golpista y el segundo es que las autoridades de Perú, bajo presión de México, dejen salir a Castillo para que se refugie en alguna parte.
Enterado de que el Congreso lo iba a destituir por haber cometido delitos y por su incapacidad para dirigir el país, Castillo decidió tomar la delantera. El 7 de diciembre, declaró por la televisión que había decidido disolver el Congreso –sin respetar obviamente lo requerido por el artículo 134 de la Constitución peruana–. Anunció que, en consecuencia, el poder quedaría en manos de un “gobierno de emergencia excepcional”, que él dirigiría por decreto hasta que fuera elegido un “nuevo Congreso”, con “facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución” en un plazo no mayor de 9 meses.
Castillo anunció por otra parte que, mientras tanto, “el sistema de justicia, el poder judicial, el ministerio público, la junta nacional de justicia y el tribunal constitucional” quedaban fuera de juego, es decir, según su propia jerga, en estado “de reorganización”.
Como suponía que el cierre del Congreso desataría manifestaciones en el país, Castillo quiso desarmar a la población. Exigió que “todos los que poseen armamento ilegal” lo entreguen “a la policía nacional en 72 horas”, so pena de perder la libertad. Y, detalle no menos crucial, incitó a la movilización violenta de sus seguidores, sobre todo a las “rondas campesinas”, organismo paramilitar fundado años atrás por los terroristas de Sendero Luminoso. El objetivo de fondo, fuera de desbaratar la justicia, era dotarse él mismo, como hizo cuatro veces Hugo Chávez a partir de 1999, de poderes especiales para volver trizas la Constitución.
La lucha de los congresistas peruanos contra ese golpe de Estado fue calificada por Petro como un “golpe parlamentario”, destinado a oponerse a la “transformación democrática de un país”. Petro juzgó: “Se ha conculcado el derecho [de Castillo] a elegir y ser elegido y [a] tener un tribunal independiente de juzgamiento.”
Al obrar de esa manera, Petro notificó a los colombianos: toda oposición del poder legislativo y de los organismos de control y de la justicia a sus designios, disfrazados de “cambios progresistas”, incluyendo sus violaciones de la Constitución, serán respondidas por él con movilizaciones violentas a escala nacional y con una serie de medidas liberticidas. Pues el plan de Castillo mostró bien qué instrumentos están dispuestos a utilizar la gente del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, sectas subversivas continentales, para destruir la democracia liberal.
Petro deplora que Castillo no haya logrado “la movilización del pueblo que lo eligió” y que haya cometido un “suicidio político y democrático”. Lo de “suicidio democrático” revela que los ambiguos reproches de Petro a Castillo son puyas por haber perdido el poder y cortinas de humo para disfrazar a Castillo de mártir.
Hay que saludar el patriotismo de los peruanos y la disciplina del equipo de seguridad que facilitó el arresto del golpista. En lugar de ingresar a la embajada mexicana, Castillo terminó en la Prefectura de Lima. Todo en acción simultánea con el pleno del Congreso que, por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, aprobó la vacancia del mandatario y pidió que fuera capturado. Al mismo tiempo, un puñado de ciudadanos cerró una calle para impedir que Castillo llegara eventualmente a la embajada de Cuba.
Lo que cuenta ahora es que la clase política y la ciudadanía peruana saquen la lección correcta: evitar el regreso del mandatario depuesto o su corriente, como sucedió en Venezuela en 2002 y en Bolivia en 2020, y elegir siempre, en todos los niveles, personas capaces y honradas y no ignorantes fanáticos anticapitalistas que prometen cambios maravillosos y ríos de leche y miel y solo producen desastres.
Por Eduardo Mackenzie